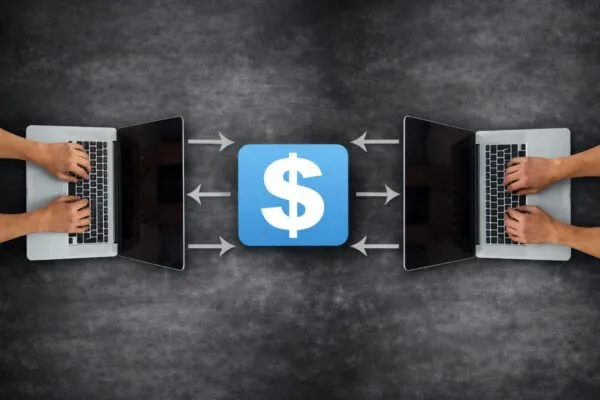La OMS recomienda no exponer a los menores de dos años a las pantallas y limitar su uso a una hora al día como máximo antes de los cinco años.
Pese a tales advertencias, la imagen de un pequeño concentrado con una tableta o un móvil entre las manos es habitual.
Se trata de una desescalada tecnológica: todo lo que se puede hacer en papel, se hace en papel . Nos lo cuentan las responsables pedagógicas de la Escuela Pía de Caldes de Montbui, cerca de Barcelona, cuyas aulas son una dulce vuelta atrás en el tiempo. No hay ordenadores portátiles , ni tabletas, ni pizarras electrónicas.
Ni casi calculadoras. Por supuesto, ni un teléfono móvil. En un aula, alumnos de quinto de primaria, de 10 y 11 años, copian a mano el enunciado de un problema de matemáticas que les dicta el profesor –nada de pasarles una hoja impresa–, y en un cuaderno aparte hacen las operaciones.
En otra aula, alumnos de bachillerato se disponen en semicírculo en una clase de literatura para verse las caras. Los libros son de papel. Toman apuntes con bolígrafo, y todos tienen al alcance de la mano su típico, un nostálgico utensilio que hace la misma función que la tecla borrar .
Miles de jóvenes congregados en un concierto graban imágenes que luego compartirán en las redes sociales, mientras siguen los nuevos códigos del directo: cuando suenan baladas, en lugar de prender mecheros, encienden la linterna del móvil, creando un masivo mar de luces ondulantes.
Suena el timbre y salen al patio, y ahí se conversa y se juega. Es un microcosmos, digo. Arrollados como estamos todos por un alud de estímulos constantes en la palma de la mano, t ecnodependientes e incapaces de narrar nada sin mostrar una imagen o de mirarnos a los ojos mientras creemos estar más conectados que nunca, ver a cinco adolescentes echando una partida de cartas se me antoja una idílica estampa que sería inaudita si tuvieran un móvil en el bolsillo. Si ahora mismo oyese una música celestial, ahí me quedaría para siempre.